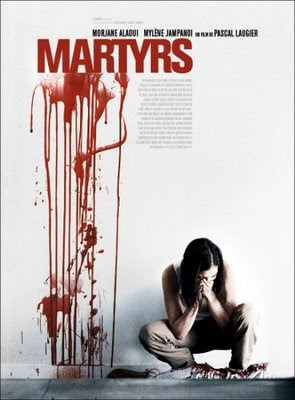Resulta curioso el hecho de que, por las mismas fechas, en Francia se produzca una película, integrada en el movimiento impresionista, que sin duda ha de interesar a nuestro empeño. Se trata de Yo acuso (J’accuse, Abel Gance, 1919), obra pacifista rodada en los propios frentes, donde el cineasta galo se atreve con espectaculares secuencias de masas, antecediendo a muchos elementos lingüísticos expresados en su futuro Napoleón (Napoléon, 1927). El guión, firmado por el realizador con la colaboración del poeta Blaise Cendrars —ambos con claras tendencias antimilitaristas, merced a diversas experiencias personales—, es un relato denso, ambicioso y comprometido, en torno a un triángulo amoroso de partida. La clásica historia del matrimonio infeliz debido a la rudeza del marido, François —Séverin-Mars—, como contraste con el carácter romántico de Edith, la esposa —Maryse Dauvray—; de por medio aparece la figura de Jean —Romuald Joubé—, un vecino de la pareja con inclinaciones literarias poéticas, que ocupa el corazón de ella ante las sospechas del hombre traicionado. Tras ser Edith capturada por las fuerzas enemigas, los dos hombres son llamados al frente, obligados a combatir con la alianza y a convivir con la duda sobre el destino de la amada común, descubriendo Jean el gran amor que François profesa hacia su mujer, doblegando por ello sus deseos en un acto de nobleza, e incluso yendo él mismo a una misión suicida en lugar del otro. A partir de ahora serán amigos, pero la realidad se hace cada vez más dura a su alrededor. Pasan cuatro años de contienda, y Edith reaparece en su hogar con una hija fruto de una violación múltiple, lo que complica más aún la trama. El drama común alcanza proporciones tan épicas como el que afecta a la nación, en el campo de batalla, en las trincheras, en las viviendas de todos los que esperan la fatal noticia de la muerte de un familiar. Hasta aquí, como podemos entender, no hay nada que reseñar con respecto a la materia que nos ocupa.
Es en el último tramo del filme, más en concreto en los últimos quince minutos —de un metraje de 166 minutos—, cuando nos acercamos a la cuestión. Jean, cuya enfermedad progresiva hace que vaya perdiendo la razón, hasta el punto de imaginar que los antiguos guerreros galos ayudan a los franceses a resistir las acometidas del enemigo en las trincheras, ya en el hogar, convoca a sus vecinos para hacerles partícipe de una revelación asombrosa: él ha visto a los muertos alzarse de las tierras en las que cayeron abatidos, con la intención de rebelarse ante tanta barbarie. Mientras narra con la mirada perdida, al borde de la locura, vemos las imágenes de todos los soldados difuntos alzándose para formar batallones. Si las tropas de los militares vivos y victoriosos desfilan por los Campos Elíseos, ellos lo hacen en el propio campo de batalla, con el recurso fotográfico de fragmentarse la imagen en dos para generar el contraste estético y emocional de los dos bandos. Lo singular del caso es que los habitantes del pueblo, tras prestar suma atención al relato de Jean, llegan a ver a los muertos aproximarse a ellos, cómo otean por las ventanas, cómo vigilan sus movimientos, para comprobar si sus familiares y amigos son o no dignos del sacrificio colectivo. Desean saber si ha valido la pena tanta muerte y desolación. Después, retornan de igual manera que surgieron, desapareciendo de la vista y la vida de todos ellos. Lo que parece una fábula nacida de una mente enferma se complica al ser compartida la experiencia por los vecinos del lugar.
¿Locura? ¿Alucinación colectiva? ¿Realidad, tal vez? Las imágenes gozan de un tratamiento alegórico que destaca dentro de las intenciones trágicas y realistas del filme, a pesar del localizado simbolismo del mismo, con la inclusión de las sobreimpresiones ocasionales y reiteradas de unos esqueletos que danzan en círculo, reflejo del horror de un conflicto que sólo se cobra cadáveres por doquier. Sea como fuere, la cámara de Gance capta los terribles cuadros de todos estos seres fallecidos, con sus heridas, laceraciones y rostros ensangrentados, en su retorno de la tumba, para caminar en tropel desordenado en busca de los vivos. Existe un sentimiento pacifista aleccionador que deviene en discurso político, favorecido por esta alegoría, este retazo de poesía macabra que sirve a su autor para distorsionar el hilo natural de la narración, para conducirla hacia un estadio sorprendente, transgresor y crítico. Es, en resumidas cuentas, la denuncia social —«¡Yo acuso!»— de un poeta de la imagen. Para las secuencias de los muertos andantes Gance contó con verdaderos soldados, en un deseo de plasmar imágenes que tuvieran la fuerza de lo real, aunque representaran personajes imaginarios, casi fantasmas. Casi veinte años después, y ante la inminente llegada de la Segunda Guerra Mundial, el propio Gance se atrevió con un remake actualizado, en el que lo más novedoso, además del añadido del sonido, era la locura del personaje principal, más exacerbada incluso, y la aparición final de unos muertos que ahora eran más bien espectros, ya que las imágenes se esfuerzan por presentarlos siempre en sobreimpresión: Yo acuso (J’accuse, 1938).
(Del libro CINE ZOMBI)
Spoiler:
Resulta curioso el hecho de que, por las mismas fechas, en Francia se produzca una película, integrada en el movimiento impresionista, que sin duda ha de interesar a nuestro empeño. Se trata de Yo acuso (J’accuse, Abel Gance, 1919), obra pacifista rodada en los propios frentes, donde el cineasta galo se atreve con espectaculares secuencias de masas, antecediendo a muchos elementos lingüísticos expresados en su futuro Napoleón (Napoléon, 1927). El guión, firmado por el realizador con la colaboración del poeta Blaise Cendrars —ambos con claras tendencias antimilitaristas, merced a diversas experiencias personales—, es un relato denso, ambicioso y comprometido, en torno a un triángulo amoroso de partida. La clásica historia del matrimonio infeliz debido a la rudeza del marido, François —Séverin-Mars—, como contraste con el carácter romántico de Edith, la esposa —Maryse Dauvray—; de por medio aparece la figura de Jean —Romuald Joubé—, un vecino de la pareja con inclinaciones literarias poéticas, que ocupa el corazón de ella ante las sospechas del hombre traicionado. Tras ser Edith capturada por las fuerzas enemigas, los dos hombres son llamados al frente, obligados a combatir con la alianza y a convivir con la duda sobre el destino de la amada común, descubriendo Jean el gran amor que François profesa hacia su mujer, doblegando por ello sus deseos en un acto de nobleza, e incluso yendo él mismo a una misión suicida en lugar del otro. A partir de ahora serán amigos, pero la realidad se hace cada vez más dura a su alrededor. Pasan cuatro años de contienda, y Edith reaparece en su hogar con una hija fruto de una violación múltiple, lo que complica más aún la trama. El drama común alcanza proporciones tan épicas como el que afecta a la nación, en el campo de batalla, en las trincheras, en las viviendas de todos los que esperan la fatal noticia de la muerte de un familiar. Hasta aquí, como podemos entender, no hay nada que reseñar con respecto a la materia que nos ocupa. ¡Bienvenido a mundodvd! Regístrate ahora y accede a todos los contenidos de la web. El registro es totalmente gratuito y obtendrás muchas ventajas.
¡Bienvenido a mundodvd! Regístrate ahora y accede a todos los contenidos de la web. El registro es totalmente gratuito y obtendrás muchas ventajas.


 LinkBack URL
LinkBack URL About LinkBacks
About LinkBacks




 Citar
Citar

 Tiene una de las mejores frases que he oído nunca en una película ¡y es una frase que es tanto de amor, de un amor inmenso como de una historia de terror! : "Contigo me gusta tener miedo". Esta historia...es tan especial. Creo que ya comenté algo en el hilo correspondiente:
Tiene una de las mejores frases que he oído nunca en una película ¡y es una frase que es tanto de amor, de un amor inmenso como de una historia de terror! : "Contigo me gusta tener miedo". Esta historia...es tan especial. Creo que ya comenté algo en el hilo correspondiente:






 .Y no es que sea precisamente terrorifica y tampoco gore pero he de confesar que me ha pillado fuera de juego totalmente no sabia nada, sobre esta pelicula , ni siquiera sabia que era francesa.Estoy todavia en trance.La pelicula ha empezado a absorberme como un drama de violencia familiar de celos y despues de la escena del metro me ha dejado descolocado e impresionado.Y mira que cuesta impresionarme.Papelon de isabel adjani y sam neil.Totalmente hipnoticos.
.Y no es que sea precisamente terrorifica y tampoco gore pero he de confesar que me ha pillado fuera de juego totalmente no sabia nada, sobre esta pelicula , ni siquiera sabia que era francesa.Estoy todavia en trance.La pelicula ha empezado a absorberme como un drama de violencia familiar de celos y despues de la escena del metro me ha dejado descolocado e impresionado.Y mira que cuesta impresionarme.Papelon de isabel adjani y sam neil.Totalmente hipnoticos.